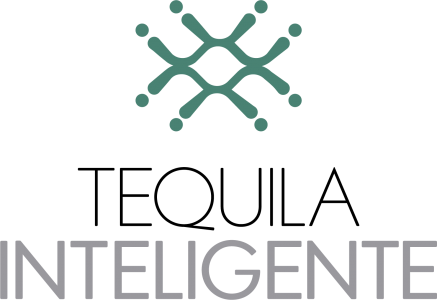¡Con mi ciudad no te metas!

Un artículo publicado por EL Tiempo. Ver publicación original aquí.
Por estos días circuló en internet un video en el que se muestra a un grupo de jóvenes rompiendo los adoquines alrededor de su universidad para usarlos como proyectiles contra la policía. En la misma semana, decenas y decenas de personas siguieron colándose en TransMilenio aprovechando el pésimo estado de sus puertas, muchas de ellas averiadas desde hace meses. Mientras tanto, un sujeto ha atacado con balines 60 buses de servicio público en el sector de Kennedy. Y no hay calle en la ciudad que no tenga vandalizadas sus señales de tránsito, las mismas que ayudan a evitar una tragedia.
Qué difícil resulta hacerles entender a muchos el valor de una ciudad. Que sea hostil, caótica, fría o caliente no es su culpa. Que tenga huecos en la vía, árboles que se caen, ladrones en la esquina o conductores atarvanes, tampoco. Que se inunde, se atasque, se ensucie o huela a orines, mucho menos. La ciudad es lo que nosotros queremos que sea. No le pertenece a un gobernante, ni a un sindicato, ni a un empresario rico, ni a un desplazado pobre. Nos pertenece a todos porque de una u otra manera todos la imaginamos, la construimos y deconstruimos constantemente.
Se entiende que la ciudad la repensemos y que a quienes elegimos para gobernarla, administrarla y redefinirla les asista la sabiduría de transformarla en un espacio en el que todos quepamos y todos nos sintamos orgullosos. A fin de cuentas, se trata de un mismo espacio que tenemos que compartir.
Por lo mismo, no hay razones que expliquen el afán desmedido de algunos por acabarla. El colado de TransMilenio que se siente héroe robándose un pasaje; el irresponsable que destruye una señal en un no sé qué afán por sentirse superior; los vándalos que removieron los adoquines del espacio público, es decir, del espacio de todos, son simplemente desadaptados. El tránsfuga al que le da por incendiar un contenedor de basura o robarse algún mobiliario debe de cargar una dosis de odio que simplemente no le cabe en el cuerpo.
Las ciudades lo pueden resistir casi todo, menos a sus propios moradores. Las ciudades fueron el foco de la pandemia de covid-19 y han ido superándolo. Son las principales causantes de los gases de efecto invernadero y aun así nos permiten seguir respirando. Las ciudades albergan a propios y extraños, a sus propios pobres y a los pobres ajenos, y siempre dan una segunda oportunidad.
He retratado, cómo no, a Bogotá. Una ciudad inconmensurable, dinámica, talentosa, que nos brinda el clima perfecto, los escenarios perfectos, la comida perfecta; que maravilla a turistas y atrae a empresarios, que ha abierto espacios a comunidades que antes se lo pensaban dos veces antes de echar raíces aquí. Bogotá es una ciudad para sentirnos orgullosos, solo por eso, por el simple hecho de ser una gran urbe.
Qué es lo que pasa entonces con nosotros que buscamos mil y una maneras de agredirla. De insultarla. De responsabilizarla de males que nosotros mismos creamos. Por qué no podemos ser empáticos con ella y descubrirla todos los días en sus rincones más íntimos: la librería, la panadería, el corrientazo, el parque, la plaza, el jardín, la bici, el café, el rebusque, la fiesta, el perro, el copetón…
Quizás se deba a que, en lugar de ver a Bogotá como ese lienzo que se nos devela todos los días y en el que podemos crear y proponer, la convertimos en referente de lo que odiamos: al político de turno, al chambón que me echó el carro encima, al policía que me multó, al motociclista que se voló el pare, al funcionario. Y nos volvemos hostiles con la ciudad, no creemos en ella, la juzgamos, la referenciamos con epítetos como “esta ciudad es una mierda” o simplemente dejamos de vivirla y sentirla, el peor daño que podamos ocasionarle.
Las encuestas del programa Bogotá Cómo Vamos reflejan todo esto. Hoy somos más pesimistas respecto a la ciudad, creemos que va por mal camino y que el futuro no depara nada mejor. Y nos sentimos felices anunciando por redes que nos vamos de aquí porque “ya no se puede vivir”.
Revertir todo esto no es fácil. Y menos cuando la ciudad se convierte en botín político, en puja permanente entre aquellos a quienes hemos llamado para salvarla. Ahora se la amenaza con destruir los avances de sus obras más emblemáticas.
La ciudad se nos brinda plena. Saberla disfrutar es un imperativo. Pero lo es mucho más poder defenderla y no atacarla ni permitir que la ataquen. A Bogotá solo la salvamos quienes la vivimos. Por eso, cuando veamos que alguien se ensañe contra ella, gritemos: ¡con mi ciudad no te metas!